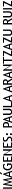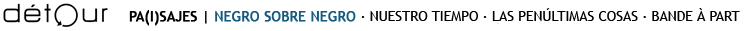
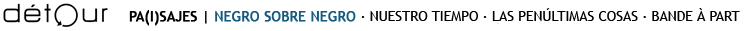
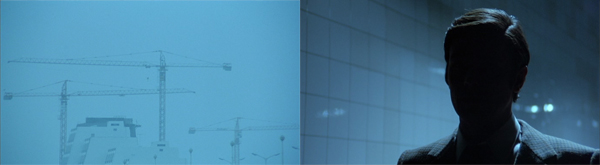
El principio del fin
La ciudad está tranquila. Mientras las grúas levantan una nueva extensión urbana, las gaviotas vuelan sin dirección y las olas mueren en la orilla. El sonido del mar va a ser todo lo que oigamos durante el arranque de Crónica negra, de Jean-Pierre Melville. Un mar que desaparece bajo la concreción del cemento de los bloques de apartamentos por cuya vía circula un solo coche. En realidad, Crónica negra es, en muchos sentidos, una colección de últimas cosas, de últimos alientos, de últimos gestos. Pero no, precisamente, por tratarse de la obra final de Melville, sino porque representa la definitiva sublimación del polar. Después de asaltar una sucursal del BNP, el grupo de atracadores se pierde en mitad de la tormenta, como engullido por el mar que les ha acompañado hasta su trayecto. Alcanzan el punto de corte en el que ya nada volverá a ser lo que fue.
Cada vez que me voy de viaje pienso cómo estará la ciudad a mi vuelta, qué habrá cambiado durante mi ausencia. El trayecto hacia la estación nunca me ha inspirado ansiedad, salvo por llegar con el tiempo justo a la cola de facturación. Sin embargo, cuando sólo han transcurrido unos minutos y unos kilómetros de distancia, me reprocho al menos un par de veces la poca atención que le he dedicado a todo lo que he dejado atrás. Esos pequeños detalles que describo sin dificultad, pero que no puedo atrapar con todas mis fuerzas. Me pregunto si esa es la clase de sentimiento que alberga Malik El Djebena mientras un furgón policial le conduce hacia la cárcel. En Un profeta, de Jacques Audiard, la ciudad (des)aparece a través de la reja del coche policial. Los dedos de Malik aún pueden abrirse camino, sentir, por última vez, la vibración familiar de ese mundo que abandona. O, mejor dicho, la última vibración de lo familiar que abandona en ese mundo. Porque, como los criminales de Melville, su coche acaba hundido en un agujero negro del que no podrá salir.
Hay una reflexión de Cormac McCarthy que sintetiza ese particular estado de las cosas: «¿Qué le dices a un hombre que reconoce no tener alma? ¿Qué sentido tiene decirle nada?». Cuando admitimos la derrota y bajamos los brazos, cuando aceptamos que podemos transplantar nuestro mundo en unas coordenadas diferentes, cuando la distancia entre la reja del furgón y su afuera nos impide tocar por última vez algo que todavía nos pertenezca. ¿Cómo articular un discurso alrededor de todas esas renuncias? ¿Qué sentido puede tener elaborar un informe del agujero en el que hemos caído? Pero, sobre todo, ¿cómo escribir sobre lo que perdimos si apenas le concedimos valor antes de marchar?


La náusea
Aunque nos gustaría pensar lo contrario, el héroe de un polar no puede evitar el disparo de su perseguidor, generalmente un policía. Tarde o temprano, su mecha se agotará y tendrá que hacer frente a su destino, a su naturaleza de personaje efímero en una ciudad tranquila. Lo que me obsesiona, tanto en el neopolar como en el relato policial norteamericano, es cómo esa cláusula es invertida por otra nueva: cuando el protagonista puede reprimir un último disparo. La pistola es, más que nunca, un apéndice corporal tumoroso; tocarla produce una sensación de vómito irrefrenable.
Se había preguntado el porqué. No disfrutaba viendo a un hombre muerto. No había ningún sentimiento perverso. Siempre reaccionaba con náuseas dolorosas a posteriori. No se sentía particularmente purificado ni particularmente triunfante.
(Brian Garfield, Sentencia de muerte)
A propósito de El secuestro de Miss Blandish, de James Hadley Chase, le comentaba a un amigo que no sabía cómo aguantar la degradación moral de sus personajes. Imaginaba al terrible Slim Grissom con una perpetua mueca en la que la boca entreabierta no dejaba de expulsar la suficiente saliva como para manchar sus zapatos. Porque la fragilidad de Miss Blandish bien vale un generoso caudal de fluidos, afectos, efectos o pulsiones. Sin embargo, es curioso cómo esa sordidez encuentra un contrapeso en el neopolar. En Serie negra, de Alain Corneau, Mona ejerce como valor de cambio de cualquier objeto que pueda interesar a una mujer que dice ser su tía. Un peine, un abrigo o lo que sea que lleve Frank Poupart en su maletín son pago suficiente para acceder a la muchacha. Pero Corneau (y Perec, y Jim Thompson) hacen de ese acceso una prueba de la corrupción moral de Frank: en mitad de una habitación vulgar, la niña enciende el transistor y se desnuda inmediatamente mientras de fondo suena Boney M. Frank no se acuesta con ella (él no es como Slim o como Tikides. Bueno, dice no serlo, que es diferente), pero estar allí es el primer síntoma para que emerja una figura de estilo del neopolar: la cursiva, o la otra voz.
Cuando leo a Jim Thompson, tengo la sensación de que antes de la versión final existieron dos novelas: la que narra los hechos y la que los comenta; la que describe y la que vigila. Es lógico, porque la prosa de Thompson posee un valor moral tan incalculable como un aforismo de Adorno o un diálogo socrático. Cuando parece que hemos desmenuzado la potencia de cada palabra, surge una nueva dirección que pone en entredicho la veracidad del pensamiento de su protagonista. Desde luego, pueden ser individuos mezquinos y sin escrúpulos, pero detrás de cada reflexión sientes el aliento de Thompson enfriando (o calentando) los bajos instintos. Y Frank Poupard tiene algo de ese carácter doble: Aunque está convencido de que por esa dirección se va a abocar a la ruina, siempre acaba dando marcha atrás para zambullirse en una abyección sin la cual su náusea no tendría razón de ser.

El discurso del método
De entre todos los narradores del neopolar, Jean-Patrick Manchette es el mejor ilustrador de esa zona oscura a la que van a parar personajes como Gu Minda o Jef Costello. Así, no cuesta imaginar a André Epaulard, protagonista de Nada, como la metástasis del criminal según Melville (o Becker, o Westlake), en el que la ética del trabajo se ha ido atrofiando con el paso del tiempo. Porque Epaulard hace tiempo que dejó, entre sus múltiples alias, una última huella de humanidad. Ahora vive a la espera de consumir su último aliento, buscándolo no tratando de evitarlo. Ya no le quedan fuerzas y está lo suficientemente cansado como para conseguir entenderse en ese contexto.
Recuerdo que una mala película de terror me inquietó, durante mucho tiempo, por una de las reflexiones que lanzaba: ser capaces de hacer de nuestra vida interior un afuera, es decir, tomar aquello que nos identifica y distingue, y expulsarlo fuera de donde tiene que estar. En aquella película, la percepción de cada uno de nosotros, cuando nos veíamos desde fuera, quedaba reducida a un grupo de músculos gelatinosos cuyos órganos apenas parecían desarrollados. Pero hay algo en esa imagen que me aterró: ver, con la suficiente precisión, la madurez de todos esos atributos generalmente invisibles que forman parte de la vida interior. ¿Qué mayor horror puede haber que comprobar empíricamente que nuestra moralidad, razón, conmiseración y, en definitiva, identidad apenas se han desarrollado lo suficiente como para no devolver esa imagen patética e imprecisa de nosotros mismos? Por alguna razón, cada vez que pienso en André Epaulard me viene a la mente aquella película. Cada vez que Epaulard se mira en un espejo, el vómito y la desesperación que siente al ver su afuera (al verse afuera), le precipitan a presionar el cañón de su Tokarev contra la sien. No puede soportarlo más. Es una sensación parecida a la de un anciano que tiene conciencia de la velocidad con la que sus órganos van deteniéndose hasta precipitar el fallo multiorgánico final. Cada vez que se mira en el espejo, sabe que de esta no sale. O, peor aún, sabe que de esta no quiere salir. Ahí está la diferencia.
La violencia de esa revelación es proporcional a la violencia invertida en su descubrimiento. Cómo olvidar la brutal paliza que acaba con la vida del prometido de Miss Blandish, nada más comenzar el relato. La ráfaga de patadas nunca abarca más de un párrafo, pero su onda expansiva nos acompaña durante el resto de la narración. Y es que esa brutalidad parece reflexionar sobre el cansancio (de su naturaleza). Una imagen que repito una y otra vez es la del agente del campo de detención de Born Free, al que Romain Gavras filma cansado, con el cuerpo flexionado y los brazos sobre sus piernas, recuperando el aliento que ha perdido mientras aporreaba hasta la muerte a su víctima. Y, mientras lo vuelvo a ver, pienso que es la clase de imagen que definiría el paradigma instaurado por el neopolar. Un movimiento análogo a aquel que oí una vez por boca de Javier Rebollo: con la llegada de la modernidad, los actores abandonaron el espacio del decorado para participar del espacio de la realidad, donde el sudor, el dolor, el trabajo se produce por causas naturales. Con la llegada del neopolar, el sudor, el dolor y el cansancio se produce por causas naturales. Ese es el fundamento de su método.



Agujero negro
Si hay otro rasgo que defina al neopolar es que no existe un carácter potestativo. Aquí todo es así. Cuando la protagonista de Tarántula, de Thierry Jonquet, hace su cuerpo accesible a cualquier desalmado que busque una excusa para no violarla, tiene lugar una aceptación tácita de cómo son las cosas. Y también una curiosa contradicción: la realidad no puede soportar esa categoría moral y se derrumba. Es interesante observar cómo la realidad se revolvía contra el criminal íntegro inventando maneras de enjuiciar su comportamiento, de atacar su ethos y recordarle insistentemente su no pertenencia a la sociedad. Pero cuando el criminal acepta, cansado, su papel en la sociedad, ésta implosiona de tal manera que ni siquiera podemos reconocer el fondo de nuestras acciones. Son así. Damos asco. Por eso, la lubricidad con la que Jonquet describe, hasta asfixiarla, a su protagonista choca con la repugnancia que siente su héroe cada vez que aquella insinúa abiertamente su sexo. No se puede tolerar esa franqueza si no es para admitir su derrota. En otras palabras, para reflejar su asco, para disfrutar su olor desagradable. Porque no es posible encontrar algo bello cuando nos miramos en el espejo.
Un lector de Manchette puede preguntarse si el agujero negro del noir no debería escribirse en plural. Porque nunca hay una sola pistola ni un solo proyectil, sino múltiples. Y esa variedad de armas proyecta una sensación de placer todavía más degradante, que podemos utilizar como norma de estilo: no escriba matar, sino dañar. El calibre y la distancia con que la que disparó la bala rozaron el nervio, salieron limpiamente, quedaron alojados entre hueso y músculo, pulverizaron,. pero nunca dieron muerte. Sus personajes no disparan una vez, sino más de veinte y con diferentes armas, mientras observan atentamente el efecto de cada bala, su implosión o su daño exterior. El agujero negro que deja la quemadura alrededor de la entrada.



Decía Max Horkheimer que la discusión de los méritos y las desventajas (de una determinada producción industrial) sirve sólo para mantener la apariencia de competencia y de posibilidad de elección. Por algún motivo, he pensado en esta idea mientras repasaba la cantidad de calibres que conjuga Manchette en su prosa. Esa ansiedad por extender el par dolor/placer hasta que la munición se agote no puede esconder la realidad de la que participa: No podemos evitar el disparo, el agujero, la distancia entre los dedos que separa la reja y la ciudad que se pierde frente al cristal. En definitiva, no podemos evitar borrar un poco de nuestro nombre cuando penetramos en el agujero. Gu o Jef siempre serán ellos mismos, para bien y para mal. Pero el resto, André, Malik, Frank o cualquier hijo de la ira buscará un alias, un seudónimo que lo distancie de sus acciones, tratando de hallar esa posición intermedia que le permita juzgar lo que sus imperativos traducen como obligación.
Lo triste del neopolar es que trabaja erosionando todo rasgo de nuestra identidad. Como si la importancia de Kierkegaard hubiese que buscarla en sus múltiples seudónimos antes que en él mismo; o como si Privatus, y no Wittgenstein, fuese el auténtico motor de Las investigaciones filosóficas. Confieso que resulta imposible reprimir la agonía que embarga a los compases finales de Una mujer endemoniada, de Jim Thompson, donde la cursiva absorbe y desustancia a la propia identidad de su protagonista, Frank. No le deja pensar por sí mismo. Ni siquiera, he ahí uno de los detalles más terroríficos, puede escribir su nombre. Y Thompson, en uno de los arrebatos narrativos más alucinados, dinamita la organización del relato combinando dos líneas paralelas de pensamiento en un mismo párrafo. Las palabras se han depreciado, porque la sintaxis ha perdido todo su valor al no saber cómo dar cuenta de un vacío tal. Porque ese último párrafo, sin pertenecer al género, es la clave de bóveda que explica ese movimiento de caída hacia el agujero. En Serie negra, Frank abraza con fuerza a Mona mientras chilla y gira una y otra vez sobre sí mismo. Lo que se traduce en un ruido secreto: ¿Adónde puede ir un hombre que dice no tener alma, porque ha olvidado dónde encontrarla? El principio del fin.
 |